
Siempre hubo candidatos electorales con un pie en la tumba. Y no porque andaran en las últimas. Porque en Murcia, en estos dos siglos de elecciones, en más de una ocasión han votado los muertos. Los llamaban votos milagrosos. También las mujeres, cuando lo tenían prohibido, o los niños. Son sólo algunas de las técnicas empleadas por unos partidos y otros para obtener el poder o mantenerlo.
Eso sucedió en Torreagüera durante el escrutinio de las elecciones celebradas en 1898, cuando en uno de los votos se leyó «pagado». En otros lugares, como denunció la prensa, «llegaron hasta el punto de vocear los votos en la calle». Respecto a las elecciones de 1898, Juan de la Cierva recordaría que «triunfé a pesar de todo, pero falsificaron actas y vinieron dobles al Congreso. Yo, en los pasillos, puse verde al ministro, que me huía, medroso». Al año siguiente, los diarios denunciarían un pucherazo en Abarán, donde los conservadores, capitaneados por el delegado del gobernador, expulsaron de la sala a golpes a sus contrincantes. Y no les costó demasiado trabajo pues la Guardia Civil incluso permitió que se quedaran a solas con la urna.
El resultado, tan obvio como vergonzoso, fue que el candidato obtuvo el 70% de los votos. El alcalde de Villanueva estaba tan decidido a perpetuarse en el cargo que, en las elecciones municipales de 1893, se autoproclamó presidente de una mesa electoral. Pero antes nombró máximo responsable de la otra mesa a su teniente de alcalde. El alboroto fue tan grande que hubo que suspender los comicios.
En otros casos, como en Moratalla, llegaron a establecer las mesas electorales en domicilios particulares y en Murcia se organizaron bandas de encapuchados para disuadir a los electores. En este apartado, sin duda, se lleva la palma el municipio pontevedrés de Lalín, donde basta citar la crónica periodística para comprobar cómo se las gastaba su alcalde: «Ábrese la puerta del improvisado colegio, no la principal de la casa sino la de servicio, y el espectáculo que se les ofreció a la vista y al olfato fue un enorme montón de estiércol, por el que tenían que subir hasta llegar a una escalera de mano y trepar para encontrar la urna y detrás al alcalde».
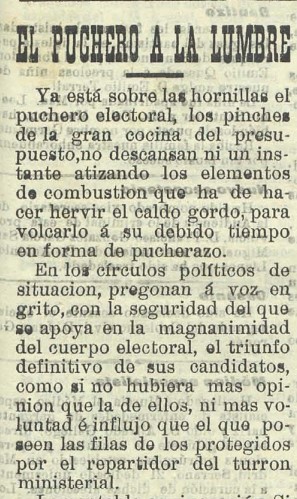
Algo similar sucedió en Campos del Río en 1909. La urna se colocó en «la sala alta de la escuela, a donde se llegaba después de atravesar la sala baja de 3,8 metros por 10, subir una escalera de caracol de 86 centímetros de anchura y atravesar una habitación intermedia». Aún así, quien aguantaba la larga cola, no tenía asegurado el voto. El presidente se lo negaba a quien quería. Eso, sin contar que adelantaron el reloj media hora para acabar antes y se ordenó encarcelar al candidato conservador, a varios interventores y al notario. Así, los conservadores sólo obtuvieron 9 votos, frente a los más de 700 de sus adversarios.
Ese mismo año, se produjo un tumulto en Murcia en el distrito Centro, cuando el recuento demostró que había más papeletas que votantes. Mil y una tretas animaban los comicios. Unos contrataban grupos de matones para vigilar la entrada a las mesas, otros prometían empleos o amenazaban con el infierno, sin faltar quien destruyera urnas o leyera las papeletas a su antojo en el recuento.
Algo normal
La compra de votos era tan habitual que los diarios la publicaban con absoluta normalidad. Es el caso de las elecciones de 1910 en Yecla, que acabaron con una monumental trifulca y varios heridos. Unos años antes, en 1896, serían procesados todos los concejales del Ayuntamiento de Jumilla por fraude electoral y fueron sustituidos bajo el mismo cargo los alcaldes de Albudeite, Alguazas, Mula, Pliego y Archena, entre otros.
Ya entrado el siglo XX, en las elecciones de 1909, el delegado del Gobierno se trasladó a Bullas, acompañado de otros vecinos, y quemaron las papeletas de las urnas. Fraude electoral y caciquismo siempre fueron de la mano. Provincias enteras estuvieron durante el siglo XIX sometidas al arbitrio de algunas familias. Por ello, el pueblo llano pronto renombró a algunos candidatos.
Así, el encasillado era el nombre que recibía el candidato del Gobierno y que, además, contaba con el apoyo del cacique local, a menudo en sintonía con el ministro por propio interés. Una categoría superior era el cunero, aquel candidato que no tenía relación alguna con su circunscripción y que, a veces, ni la había pisado nunca.
El diario La Paz, en su edición del 21 de abril de 1881, advertía de que «no hay elección alguna en la mayor parte de los pueblos de España, ni mesas, ni censo, ni libros; se amenaza de muerte al elector independiente y se vuelca el puchero sobre la candidatura convenida con el gobierno de provincia, quien suspende ó acelera los expedientes». En algún caso, se ordenó el cierre de las urnas a las once de la mañana. La Constitución de 1931 daría el golpe de gracia al sistema caciquil al permitir, por vez primera en la historia, el voto femenino, lo que disparó el número de votantes y complicó los pucherazos. Pero aún hoy, son algo así como las meigas.


