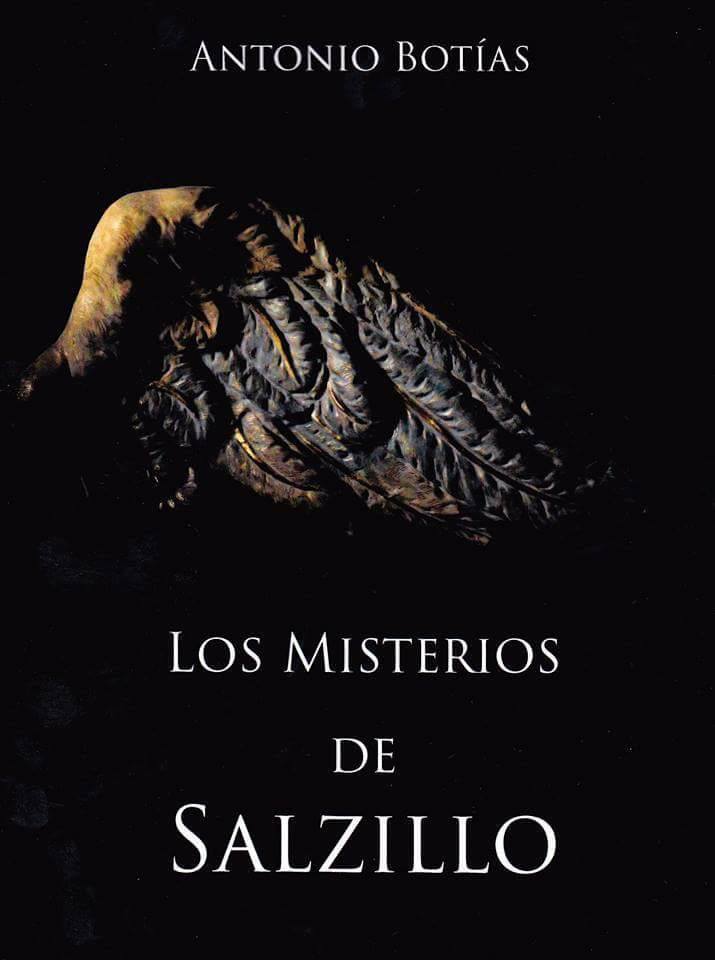Anda el pobre preocupado, un tanto pálido aunque sus hojas, de un verde intenso por los inusuales fríos, lucen hermosas, palpitantes de savia adormecida. El otro día me crucé con él. No puede moverse, aunque le encantaría hacerlo, pues teme por su vegetal vida. No le falta razón.
Es el último naranjo que queda en pie en la plaza de Santa Catalina, bajo el edificio de La Unión y el Fénix que sustituyó al espléndido Contraste, primer inmueble protegido como Monumento Artístico Nacional en 1923. Y también el primero que nos cargamos hace un siglo justo. Contaban que amenazaba ruina. Mentira. La piqueta lo arrasó por el valor de su suelo, en pleno corazón de la ciudad. Muchos ilustrados protestaron, claro. Pero, igual que hoy sucede ante el desprecio al patrimonio, no pasó nada.
Me contó este naranjo que comparte inquietud con otros que crecen en el extremo opuesto de la plaza. Todos observan cómo proliferan las carpas, donde un árbol no tiene cabida, pero si toda sinrazón. De hecho, hubo otros que fueron talados para dar paso al aluminio, las estufas con forma de hongo y las paredes de plástico transparente. Poco a poco, día tras día, aquellos árboles que adornaban la que fue Plaza Mayor de la ciudad desaparecen para dar paso al comercio y a la legión de turistas que al final convertirán el centro en un parque temático murciano.
Algo similar ocurre en la adyacente plaza Las Flores, antaño llamada de la Carnicería, donde otros naranjos se alzan altivos, seguros de que la motosierra no los mandará al carajo cualquier día. Ya veremos. Sin embargo, este naranjo amigo mío, a la puerta de la que fue Torre de las Flores, ya comparte espacio con mesas y sillas, lo que no augura un final feliz. Cualquier día, cuando se instale la obligada carpa, el arbolito pasará a la Historia. Y a otra cosa.
Hubo un tiempo no tan lejano en que un edil de Parques y Jardines se ganó el alias de concejal Motosierra. Fue el mismo que llenó la ciudad de esos horrorosos árboles llamados brachychiton, vulgo brachichitos, que vaya usted a saber cuál es su país de origen pero que aquí, en la tierra que fue huerta de Europa, su plantación resultó un insulto a la vegetación autóctona.
Vayan ustedes a verlos a lo largo de la mismísima Gran Vía y me cuentan si no son un pegado horrendo y postizo. Menos mal que el alcalde Ballesta ha puesto orden en tal desaguisado medioambiental ordenando que se vuelvan a plantar cipreses, palmeras y olivos, los árboles de las Tres Culturas, los nuestros de toda la vida. Y los que, además, menos escardes y agua necesitan, que no estamos para desperdiciarla en experimentos.
Por eso sería justo que ese último naranjo que crece en Santa Catalina se indultase. Para ello basta que la carpa que, sin duda, pronto levantarán allí, renuncie a una mesa para que la huerta murciana siga presente. Creerán que es una tontería. Se equivocan. Eliminar los símbolos de nuestra ciudad solo conseguirá una cosa: que Murcia pierda su identidad y los turistas que nos visiten no logren diferenciarla de, pongo por caso, Massachusetts. Seguro que allí también crecen ya los brachichitos del demonio.