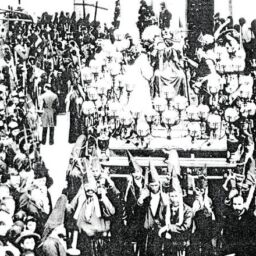Los participantes del Carnaval en la Murcia de finales del siglo XIX podían acabar entre rejas. Y no porque fueran disfrazados de presos. Más bien, por vestirse «con trages propios de autoridades, así civiles como militares o eclesiásticas». Por tanto, los murcianos podían elegir el disfraz que quisieran, siempre que no fuera de cura u obispo, monja, alcalde, guardia civil, cartero, gobernador y, si me apuran, ordenanza. Pero no eran las únicas prohibiciones que se establecían. Eso sí, burlar a la autoridad acaso fuera el principal aliciente de la festividad.
La celebración del Carnaval en Murcia suponía una fiesta casi espontánea, que brotaba en distintos lugares según la alcurnia de quien la protagonizara. Así, junto al Malecón se congregaba un gentío de máscaras, a menudo ataviadas con trajes burdos y desaliñados, confeccionados con almohadones o sábanas y harapos, que portaban jaulas con ratas o cucarachas para asustar al personal. Era el llamado Carnaval Sucio, tan diferente de las espléndidas fiestas que organizara el Casino de Murcia. De escándalo -aunque comedido, claro- fue la velada del Carnaval de 1887, cuando los murcianos contemplaron la presentación de las nuevas lámparas que engalanan desde entonces el espléndido salón Luis XV.
Muy cerca del Malecón, desde donde brotaba la algarabía ensordecedora del Carnaval más popular, con su griterío y el ruido de cacerolas, cañas y postizas, se organizaba otra concentración de comparsas, en esta ocasión más recatada y elegante. Era en el antiguo parque Ruiz Hidalgo, renombrado después con poco acierto Jardín Chino, y cuyo nombre recuperará después de la actual rehabilitación gracias a la propuesta del Plan Murcia que se fue.
Los carnavales murcianos, en según qué épocas, suponían un quebradero de cabeza para la autoridad municipal. Los desmanes propios del jolgorio, a menudo, además de indignar a los más beatos, lograban incomodar a los vecinos del común. La situación llegó a tal extremo que, en sucesivos años, fue necesaria la regulación de la fiesta a través de un bando del Ayuntamiento de Murcia. El análisis de estos bandos, aparte de sabroso, evidencia el control que el gobernante desplegaba sobre sus ciudadanos. Y la primera era en la frente. Así, el artículo primero establecía que el uso de las máscaras quedaba restringido entre las dos de la tarde «hasta las primeras oraciones». Después, era obligado descubrirse.
Ojo con el decoro
El bando del Carnaval prohibía también los disfraces «propios de autoridades, así civiles como militares o eclesiásticas, ni tampoco ostentar condecoraciones o distintivos oficiales». Por supuesto, estaba penado cualquier vestido «indecoroso o deshonesto» y los taberneros debían obligar a sus parroquianos a quitarse las máscaras antes de entrar al establecimiento. Más lógica parece la prohibición de arrojar objetos «que puedan incomodar al transeúnte»; pero sorprende que el Ayuntamiento se viera en la necesidad de prohibir «toda clase de armas». Ya entonces -y escribimos de la década de 1870- la colocación de sillas para contemplar las comparsas estaba bien regulada. Sólo se permitía una línea de sillas a cada lado de las calles, si ello no perjudicaba la circulación de carros y carretas. Y si los dueños de los edificios daban su beneplácito. Entretanto, tampoco se podía cobrar a los usuarios más de «10 céntimos de pesetas por cada asiento».
Durante los tres días de Carnaval, las comparsas «que acostumbran a distraer al público con músicas, canciones o peroratas» tenían prohibido detenerse en las calles, aunque sí podía hacerlo en las plazas, sitios más amplios donde era más difícil molestar a la circulación. Curiosamente, el propio Consistorio también ordenaba el tránsito de todo tipo de carruajes en las calles Salcillo, Platería, Pascual, Frenería y Arenal «desde las dos hasta el oscurecer».
Según el Bando de Carnaval de 1887, firmado por «el alcalde accidental Carlos García Clemencín», aquellos ciudadanos que no observaran estas reglas de comportamiento debían ser conducidos «a la cárcel correccional». Los encargados de denunciar las faltas eran «los tenientes de alcalde, los alcaldes de barrio» y hasta los «dependientes de esta alcaldía», bajo cuyo criterio quedaba el cumplimiento de «la fiel observancia de los preceptuado». Aún así, año tras año, era necesario volver a decretar un bando al que nadie solía prestar demasiada atención.