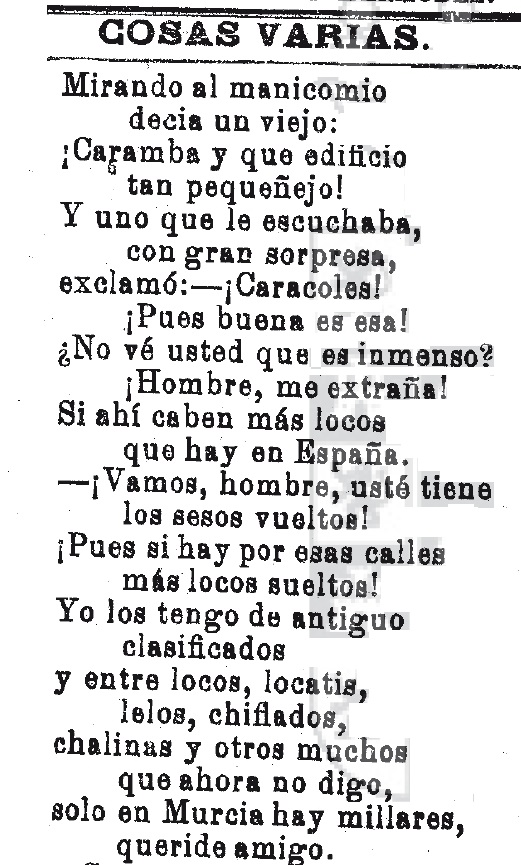 Vivir en Murcia, como es notorio y a la larga, implica perder la razón. Porque ese magistral desorden que nos ilumina deviene, tarde o temprano, en exquisita locura. Y acaso por intuir tan lógico desenlace la ciudad fue pionera en articular medidas para aquellos que, por desgracia, se veían abocados a precisar ayuda. Junto a quienes, bromas aparte, la necesitaban a toda costa.
Ya a comienzos del siglo XVI existen referencias al tratamiento, por llamarlo de alguna forma, que recibían aquellos que enloquecían y no encontraban, o nadie lo proveía, un lugar en la sociedad. El Ayuntamiento acordaba su envío a un hospital de Valencia, librando cierta cantidad para el vecino que los acompañara en su viaje sin retorno. Pero olvidando enseguida que también debía satisfacer el internamiento en la ciudad del Turia.
Estos impagos provocaron incontables quejas del Gobernador valenciano hasta convertirse en casi una tradición. Al menos hasta 1870, cuando la Diputación de Murcia recibió un comunicado donde se le advertía de que, en caso de no satisfacer de inmediato las deudas, se entregarían los dementes a la Guardia Civil para que los condujera de regreso a la región.
Al tiempo, en la ciudad apenas existía un lugar digno donde atenderlos. La antigua Casa de la Misericordia, donde se acogía a los locos murcianos, estaba ubicada en la plaza de Santa Eulalia y, según las crónicas, se mantuvieron allí hasta su traslado junto al Colegio de San Esteban en 1770.
¿Por qué en este barrio? Al parecer, desde finales del siglo XV, se mantenía en aquella parroquia una capilla dedicada al Cristo de la Esperanza, hasta donde acudían a rezar gran cantidad de enfermos. Tantos y en tan mal estado que el Obispado decidió alquilar varias casas para ofrecerles alojamiento.
La ‘casa de locos’
El doctor Luis Valenciano, en su discurso de ingreso en la Real de Alfonso X, relataba quiénes habitaban aquella “casa de locos”. Se trataba de enfermos que compartían hospedaje con “niños abandonados, ancianos menesterosos, mujeres en grave peligro de perdición y hombres tullidos por enfermedad y accidente”.
Existen diversas versiones que reconstruyen el periplo recorrido por estos enfermos hasta que, en 1852, se ordena su internamiento en la Casa de Recogidas. Algún autor apunta que, incluso, pasaron grandes periodos de tiempo con sus propias familias. O eran enviados a Valencia para no regresar nunca.
La Casa de María Magdalena servía como lugar de recogida y corrección para “las mujeres de vida licenciosa”. Estaba situada también en Santa Eulalia, en la calle Vara de Rey. A partir de 1855 el panorama parecía mejorar. Aunque no demasiado. En el Hospital de San Juan se habilita un espacio para acoger a los enfermos. El lugar elegido era la vieja sala donde se curaba a los sifilíticos. Y allí se instalaron las jaulas para recluir a los llamados “furiosos”. Como para no estarlo.
Prueba del terrible hacinamiento de los internos es la Memoria de la Comisión, firmada en 1876, y donde se advierte de que en un espacio para veinte enfermos malvivían casi ochenta. El ingreso en aquel lugar era casi una condena. Otros informes denunciaban “la mala disposición, la hediondez y el insoportable calor de las habitaciones en que están encerrados los infelices”.
Algunos años antes de aquello se propuso la construcción de un Departamento de Dementes junto a San Esteban que aliviara los ingresos en el Hospital de San Juan. En diciembre de 1867 las obras del nuevo manicomio se habían iniciado, aunque tres años más tarde se paralizaron por la escasez de recursos. Pasarían dos décadas sin que se colocara un ladrillo.
La elección de Juan de la Cierva Peñafiel como vicepresidente de la Diputación sería providencial para el bienestar de los dementes. Su determinación fue inquebrantable. De entrada, ordenó que se facilitaran “los fondos necesarios para impulsar las obras del nuevo manicomio”. Y, por si alguien lo había olvidado, en su orden añadió “que hace 30 años que se construyeron los cimientos”.
En 1892 el edificio estaba casi completado. Pero entonces no quedaban fondos para pagar el sueldo a quien fuera su director. Por suerte, el doctor José Cánovas Casanova se ofreció, gratis et amore, a coordinar el nuevo centro.
Ni para comer
El manicomio se convirtió en el primero de planta e independiente que se edificó en España, incluso 7 años antes que el afamado de la Santa Cruz, en Barcelona. El costo ascendió a más de 256.000 pesetas de la época, a cuyo pago colaboró la Diputación. También se celebraron rifas benéficas y se convocó una suscripción popular mientras la familia Zabálburu aportó 50.000 pesetas.
Recién estrenado el siglo XIX se producen las primeras multas a los “loqueros”, como destacó el periodista Diego Vera en un interesante artículo en el diario ‘Línea’. Unas veces, por maltratar a los internos. Y otras, por dejarlos escapar o enviarlos a realizar un mandado, que de todo hubo.
Quizá la sanción más curiosa fue aquella que recayó sobre un enfermero que, “por la noche sacaba a un enfermo, en cuya compañía permanecía hasta la madrugada recorriendo sitios inmorales”.
Los primeros años del siglo, ante la grave crisis económica que azotaba al país, fueron terribles para los internos. La Diputación, sin un real en sus arcas, apenas podía sostener el centro. Al ayuntamiento, ni acercarse a preguntar. Así que entre los años 1905 y 1907 se convocaron corridas de toros benéficas y hasta el Casino aportó fondos para que los ingresados pudieran comer o pagar los sueldos.
En 1905, por si fuera poco, la compañía del gas interrumpió el suministro por impago y el manicomio se quedó a oscuras. La dieta alimenticia observada tampoco tenía desperdicio. Porque no había casi nada que desperdiciar.
El doctor Valenciano recordó que los enfermos comían pan, carne de vaca y patatas, pasta de fideos, tocino y habichuelas, aunque apenas alcanzaba el menú diario las 1.200 calorías. Lo ideal hubiera sido entre 2.500 y 3.000. Con todo, aquel espléndido edificio, comparado con los demás y como escribió Frutos Baeza, era un “soberbio palacio de la Caridad”.
Vivir en Murcia, como es notorio y a la larga, implica perder la razón. Porque ese magistral desorden que nos ilumina deviene, tarde o temprano, en exquisita locura. Y acaso por intuir tan lógico desenlace la ciudad fue pionera en articular medidas para aquellos que, por desgracia, se veían abocados a precisar ayuda. Junto a quienes, bromas aparte, la necesitaban a toda costa.
Ya a comienzos del siglo XVI existen referencias al tratamiento, por llamarlo de alguna forma, que recibían aquellos que enloquecían y no encontraban, o nadie lo proveía, un lugar en la sociedad. El Ayuntamiento acordaba su envío a un hospital de Valencia, librando cierta cantidad para el vecino que los acompañara en su viaje sin retorno. Pero olvidando enseguida que también debía satisfacer el internamiento en la ciudad del Turia.
Estos impagos provocaron incontables quejas del Gobernador valenciano hasta convertirse en casi una tradición. Al menos hasta 1870, cuando la Diputación de Murcia recibió un comunicado donde se le advertía de que, en caso de no satisfacer de inmediato las deudas, se entregarían los dementes a la Guardia Civil para que los condujera de regreso a la región.
Al tiempo, en la ciudad apenas existía un lugar digno donde atenderlos. La antigua Casa de la Misericordia, donde se acogía a los locos murcianos, estaba ubicada en la plaza de Santa Eulalia y, según las crónicas, se mantuvieron allí hasta su traslado junto al Colegio de San Esteban en 1770.
¿Por qué en este barrio? Al parecer, desde finales del siglo XV, se mantenía en aquella parroquia una capilla dedicada al Cristo de la Esperanza, hasta donde acudían a rezar gran cantidad de enfermos. Tantos y en tan mal estado que el Obispado decidió alquilar varias casas para ofrecerles alojamiento.
La ‘casa de locos’
El doctor Luis Valenciano, en su discurso de ingreso en la Real de Alfonso X, relataba quiénes habitaban aquella “casa de locos”. Se trataba de enfermos que compartían hospedaje con “niños abandonados, ancianos menesterosos, mujeres en grave peligro de perdición y hombres tullidos por enfermedad y accidente”.
Existen diversas versiones que reconstruyen el periplo recorrido por estos enfermos hasta que, en 1852, se ordena su internamiento en la Casa de Recogidas. Algún autor apunta que, incluso, pasaron grandes periodos de tiempo con sus propias familias. O eran enviados a Valencia para no regresar nunca.
La Casa de María Magdalena servía como lugar de recogida y corrección para “las mujeres de vida licenciosa”. Estaba situada también en Santa Eulalia, en la calle Vara de Rey. A partir de 1855 el panorama parecía mejorar. Aunque no demasiado. En el Hospital de San Juan se habilita un espacio para acoger a los enfermos. El lugar elegido era la vieja sala donde se curaba a los sifilíticos. Y allí se instalaron las jaulas para recluir a los llamados “furiosos”. Como para no estarlo.
Prueba del terrible hacinamiento de los internos es la Memoria de la Comisión, firmada en 1876, y donde se advierte de que en un espacio para veinte enfermos malvivían casi ochenta. El ingreso en aquel lugar era casi una condena. Otros informes denunciaban “la mala disposición, la hediondez y el insoportable calor de las habitaciones en que están encerrados los infelices”.
Algunos años antes de aquello se propuso la construcción de un Departamento de Dementes junto a San Esteban que aliviara los ingresos en el Hospital de San Juan. En diciembre de 1867 las obras del nuevo manicomio se habían iniciado, aunque tres años más tarde se paralizaron por la escasez de recursos. Pasarían dos décadas sin que se colocara un ladrillo.
La elección de Juan de la Cierva Peñafiel como vicepresidente de la Diputación sería providencial para el bienestar de los dementes. Su determinación fue inquebrantable. De entrada, ordenó que se facilitaran “los fondos necesarios para impulsar las obras del nuevo manicomio”. Y, por si alguien lo había olvidado, en su orden añadió “que hace 30 años que se construyeron los cimientos”.
En 1892 el edificio estaba casi completado. Pero entonces no quedaban fondos para pagar el sueldo a quien fuera su director. Por suerte, el doctor José Cánovas Casanova se ofreció, gratis et amore, a coordinar el nuevo centro.
Ni para comer
El manicomio se convirtió en el primero de planta e independiente que se edificó en España, incluso 7 años antes que el afamado de la Santa Cruz, en Barcelona. El costo ascendió a más de 256.000 pesetas de la época, a cuyo pago colaboró la Diputación. También se celebraron rifas benéficas y se convocó una suscripción popular mientras la familia Zabálburu aportó 50.000 pesetas.
Recién estrenado el siglo XIX se producen las primeras multas a los “loqueros”, como destacó el periodista Diego Vera en un interesante artículo en el diario ‘Línea’. Unas veces, por maltratar a los internos. Y otras, por dejarlos escapar o enviarlos a realizar un mandado, que de todo hubo.
Quizá la sanción más curiosa fue aquella que recayó sobre un enfermero que, “por la noche sacaba a un enfermo, en cuya compañía permanecía hasta la madrugada recorriendo sitios inmorales”.
Los primeros años del siglo, ante la grave crisis económica que azotaba al país, fueron terribles para los internos. La Diputación, sin un real en sus arcas, apenas podía sostener el centro. Al ayuntamiento, ni acercarse a preguntar. Así que entre los años 1905 y 1907 se convocaron corridas de toros benéficas y hasta el Casino aportó fondos para que los ingresados pudieran comer o pagar los sueldos.
En 1905, por si fuera poco, la compañía del gas interrumpió el suministro por impago y el manicomio se quedó a oscuras. La dieta alimenticia observada tampoco tenía desperdicio. Porque no había casi nada que desperdiciar.
El doctor Valenciano recordó que los enfermos comían pan, carne de vaca y patatas, pasta de fideos, tocino y habichuelas, aunque apenas alcanzaba el menú diario las 1.200 calorías. Lo ideal hubiera sido entre 2.500 y 3.000. Con todo, aquel espléndido edificio, comparado con los demás y como escribió Frutos Baeza, era un “soberbio palacio de la Caridad”.
Vivir en Murcia, como es notorio y a la larga, implica perder la razón. Porque ese magistral desorden que nos ilumina deviene, tarde o temprano, en exquisita locura. Y acaso por intuir tan lógico desenlace la ciudad fue pionera en articular medidas para aquellos que, por desgracia, se veían abocados a precisar ayuda. Junto a quienes, bromas aparte, la necesitaban a toda costa.
Ya a comienzos del siglo XVI existen referencias al tratamiento, por llamarlo de alguna forma, que recibían aquellos que enloquecían y no encontraban, o nadie lo proveía, un lugar en la sociedad. El Ayuntamiento acordaba su envío a un hospital de Valencia, librando cierta cantidad para el vecino que los acompañara en su viaje sin retorno. Pero olvidando enseguida que también debía satisfacer el internamiento en la ciudad del Turia.
Estos impagos provocaron incontables quejas del Gobernador valenciano hasta convertirse en casi una tradición. Al menos hasta 1870, cuando la Diputación de Murcia recibió un comunicado donde se le advertía de que, en caso de no satisfacer de inmediato las deudas, se entregarían los dementes a la Guardia Civil para que los condujera de regreso a la región.
Al tiempo, en la ciudad apenas existía un lugar digno donde atenderlos. La antigua Casa de la Misericordia, donde se acogía a los locos murcianos, estaba ubicada en la plaza de Santa Eulalia y, según las crónicas, se mantuvieron allí hasta su traslado junto al Colegio de San Esteban en 1770.
¿Por qué en este barrio? Al parecer, desde finales del siglo XV, se mantenía en aquella parroquia una capilla dedicada al Cristo de la Esperanza, hasta donde acudían a rezar gran cantidad de enfermos. Tantos y en tan mal estado que el Obispado decidió alquilar varias casas para ofrecerles alojamiento.
La ‘casa de locos’
El doctor Luis Valenciano, en su discurso de ingreso en la Real de Alfonso X, relataba quiénes habitaban aquella “casa de locos”. Se trataba de enfermos que compartían hospedaje con “niños abandonados, ancianos menesterosos, mujeres en grave peligro de perdición y hombres tullidos por enfermedad y accidente”.
Existen diversas versiones que reconstruyen el periplo recorrido por estos enfermos hasta que, en 1852, se ordena su internamiento en la Casa de Recogidas. Algún autor apunta que, incluso, pasaron grandes periodos de tiempo con sus propias familias. O eran enviados a Valencia para no regresar nunca.
La Casa de María Magdalena servía como lugar de recogida y corrección para “las mujeres de vida licenciosa”. Estaba situada también en Santa Eulalia, en la calle Vara de Rey. A partir de 1855 el panorama parecía mejorar. Aunque no demasiado. En el Hospital de San Juan se habilita un espacio para acoger a los enfermos. El lugar elegido era la vieja sala donde se curaba a los sifilíticos. Y allí se instalaron las jaulas para recluir a los llamados “furiosos”. Como para no estarlo.
Prueba del terrible hacinamiento de los internos es la Memoria de la Comisión, firmada en 1876, y donde se advierte de que en un espacio para veinte enfermos malvivían casi ochenta. El ingreso en aquel lugar era casi una condena. Otros informes denunciaban “la mala disposición, la hediondez y el insoportable calor de las habitaciones en que están encerrados los infelices”.
Algunos años antes de aquello se propuso la construcción de un Departamento de Dementes junto a San Esteban que aliviara los ingresos en el Hospital de San Juan. En diciembre de 1867 las obras del nuevo manicomio se habían iniciado, aunque tres años más tarde se paralizaron por la escasez de recursos. Pasarían dos décadas sin que se colocara un ladrillo.
La elección de Juan de la Cierva Peñafiel como vicepresidente de la Diputación sería providencial para el bienestar de los dementes. Su determinación fue inquebrantable. De entrada, ordenó que se facilitaran “los fondos necesarios para impulsar las obras del nuevo manicomio”. Y, por si alguien lo había olvidado, en su orden añadió “que hace 30 años que se construyeron los cimientos”.
En 1892 el edificio estaba casi completado. Pero entonces no quedaban fondos para pagar el sueldo a quien fuera su director. Por suerte, el doctor José Cánovas Casanova se ofreció, gratis et amore, a coordinar el nuevo centro.
Ni para comer
El manicomio se convirtió en el primero de planta e independiente que se edificó en España, incluso 7 años antes que el afamado de la Santa Cruz, en Barcelona. El costo ascendió a más de 256.000 pesetas de la época, a cuyo pago colaboró la Diputación. También se celebraron rifas benéficas y se convocó una suscripción popular mientras la familia Zabálburu aportó 50.000 pesetas.
Recién estrenado el siglo XIX se producen las primeras multas a los “loqueros”, como destacó el periodista Diego Vera en un interesante artículo en el diario ‘Línea’. Unas veces, por maltratar a los internos. Y otras, por dejarlos escapar o enviarlos a realizar un mandado, que de todo hubo.
Quizá la sanción más curiosa fue aquella que recayó sobre un enfermero que, “por la noche sacaba a un enfermo, en cuya compañía permanecía hasta la madrugada recorriendo sitios inmorales”.
Los primeros años del siglo, ante la grave crisis económica que azotaba al país, fueron terribles para los internos. La Diputación, sin un real en sus arcas, apenas podía sostener el centro. Al ayuntamiento, ni acercarse a preguntar. Así que entre los años 1905 y 1907 se convocaron corridas de toros benéficas y hasta el Casino aportó fondos para que los ingresados pudieran comer o pagar los sueldos.
En 1905, por si fuera poco, la compañía del gas interrumpió el suministro por impago y el manicomio se quedó a oscuras. La dieta alimenticia observada tampoco tenía desperdicio. Porque no había casi nada que desperdiciar.
El doctor Valenciano recordó que los enfermos comían pan, carne de vaca y patatas, pasta de fideos, tocino y habichuelas, aunque apenas alcanzaba el menú diario las 1.200 calorías. Lo ideal hubiera sido entre 2.500 y 3.000. Con todo, aquel espléndido edificio, comparado con los demás y como escribió Frutos Baeza, era un “soberbio palacio de la Caridad”.
]]>